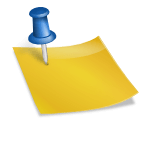Ene
2024
Por Juan Manuel de Prada
El francés Gustave Thibon (1903-2001) es uno de los pensadores católicos más importantes del pasado siglo. Hijo de agricultores, nunca quiso abandonar el predio de su familia; y aunque dejó la escuela a una edad muy temprana (o tal vez por ello mismo), nunca declinó su curiosidad ni su anhelo de sabiduría, que cultivó en la lectura de la biblioteca familiar y en la contemplación de las realidades naturales y sobrenaturales.
Incansable detractor del espíritu de agitación y mecanización característico de nuestra época (que juzgaba, con razón, incompatible con el cuidado del alma), Thibon defendió en sus obras la tradición, como único modo de restablecer los vínculos comunitarios y también una vida auténticamente religiosa, pues consideraba que «la desgracia de toda civilización es llegar a extinguir a la vez el deseo de lo natural y de lo sobrenatural. Se injerta lo divino en lo biológico; pero no en lo mecánico». Amigo íntimo de Simone Weil, Thibon escribió decenas de obras sobre las más variadas cuestiones, siempre iluminadas por un pensamiento que bebía en los manantiales del tomismo. Entre todas ellas, ha cobrado especial fama Sobre el amor humano, un ameno y perspicaz tratado compuesto por cuatro partes que en principio fueron publicadas de forma independiente, hasta que el autor las reunió en un único volumen.
En las dos primeras partes, que en cierto modo pueden leer como una refutación de Nietzsche, Thibon aborda la convivencia entre los sentidos y el espíritu (o, si se prefiere, entre cuerpo y alma), abogando por la unidad del ser humano, que no es ángel ni animal, sino una criatura capaz de amar carnal y espiritualmente, sin entregarse a la mera concupiscencia ni, la sublimación espiritualista. A analizar este amor propiamente humano dedica Thibon su libro, que en su tercera parte y adentra en la realidad del matrimonio, para proseguir con un análisis de las diversas etapas por las que atraviesa un amor verdadero que no quiere agotarse en el tiempo, sino mantenerse siempre vivo, a través de su propia y constante purificación, Muchas son las expresiones del amor humano, de esa necesidad que las personas tienen de estar ligadas entre sí, de vivir unas por otras y para otras, de encontrar esa comunión que restablece la armonía de lo creado; pues, en efecto, nada hay en el mundo que exista de forma aislada o independiente. Thibon comienza señalando las diferencias del amor erótico entre un hombre y una mujer, respecto a otras expresiones del amor humano: el amor dirigido a nuestros semejantes, que es caridad; el amor nacido de los vínculos de la sangre; la amistad, que tal vez sea la forma más perfecta y desinteresada de amor, pues nace de una sintonía espiritual con alguien a quien elegimos entre muchos… El amor entre hombre y mujer tiene elementos comunes con la caridad o la amistad, pero a ellos se une un elemento carnal aún más poderoso que en el amor nacido de los vínculos de la sangre, un elemento de entrega y donación que impulsa a los amantes a fundirse y hacerse uno sólo, en exclusividad recíproca. Este amor exige una plenitud sexual que sea al mismo tiempo una plenitud humana; es decir: debe reposar sobre el atractivo de los sexos, pero —especifica Thibon— ese atractivo debe estar asumido, coronado y superado el espíritu. Cuando el espíritu no corona la atracción sexual, cuando se diviniza la carne separada del alma, el amor se vuelve sexolatría; y cuando una idealización de lo espiritual trata de rebajar al rango de cosa vergonzosa la entrega carnal, el amor se pervierte, aunque adopte una máscara de valores superiores. Entre un hombre y una mujer, el enamoramiento brota con la fuerza arrasadora de un cataclismo; pero esa desmesura de los afectos no garantiza, bien lo sabemos, su duración. Como escribe Thibon, hay muchas almas convertidas en cementerios donde yacen las cenizas de pasiones que parecían nacidas para la eternidad. Ese estado de excitación o embriaguez de los sentidos propio del enamoramiento corre el riesgo de desvanecerse como una ilusión, cuando choca con las rutinas de la vida. Pues la intimidad cotidiana resta brillo a las cualidades del ser amado; y, al mismo tiempo, hace resaltar sus imperfecciones y miserias, tan parecidas a las nuestras. Entonces el amor corre el riesgo de hundirse en la aridez y la insatisfacción. Sólo el amante que aprende el realismo del amor —nos enseña Thibon— puede sobrevivir al desvanecimiento de esa ilusión primera; sólo aquél que sabe salir de sí mismo para entregarse al otro, para sentirse ligado al otro, vencido por el otro, invadido por su destino, puede hallar la verdadera alegría del amor. El amor que vive de codiciar —sentencia el autor— siempre nos deja, a la postre, hambrientos; el único amor que nos deja saciados es el que vive para darse. Á continuación, Thibon nos aproxima al complejo itinerarío vital sobre el que se despliega el amor entre un hombre y una mujer, Es indudable que toda modalidad de amor entre personas se enfrenta a dificultades y necesita de purificaciones para no languidecer. Pero en el amor entre los sexos estas alternativas de luz y de sombra se verifican con mayor frecuencia e intensidad; ningún otro amor está sujeto a ritmo tan tormentoso como este ni a tantas ascensiones y descenso. El amor juvenil, tan entusiasta y deslumbrado, corre pronto el riesgo de convertirse en sed vulgar de una felicidad superficial e inmediata, en una divinización de la sensualidad o en una exaltación del egoísmo que acaba provocando hastío. El amor de la madurez puede convertirse en una rutina esterilizante incluso degenerar en un puro formalismo legal que encubre una simbiosis de egoísmos, un compromiso artificial entre dos almas que han llegado a ser extrañas y cerradas la una para la otra. El amor de la vejez, en fin, acechado por las naturales decepciones y quebrantos producidos por el decaimiento físico, puede hundirse en la amargura.
Al matrimonio —observa muy atinadamente Thibon— parece haberle ocurrido lo mismo que a tantas instituciones morales, políticas o religiosas. En otro tiempo, tales instituciones estaban por encima de las personas que las encarnaban. Así se explica que un amor sólido y al mismo tiempo apasionado pudiera injertarse en una unión contraída por intereses sociales. Los cónyuges no deseaban tan sólo mantenerse fieles entre ellos, sino también mantenerse fieles al matrimonio. Mientras la institución matrimonial permaneció viva, revitalizada por la savia cristiana, fue un apoyo orgánico para los cónyuges. Pero desde que ha degenerado en un puro formalismo legal, la institución matrimonial se ha convertido en una carga intolerable para muchos, Los cónyuges se han rebelado contra la institución, en una búsqueda de libertad o «realización personal» en la que el amor pasa a ser una especie de velo halagador para cubrir la divinización de la sensualidad y la exaltación del yo. El amor ha dejado de ser unión íntima de dos almas, para convertirse en sed vulgar de una felicidad superficial e inmediata, impermeable al deber.
Por eso resultan tantos fracasos de tales uniones: el matrimonio se ha convertido en la suma de dos almas encastilladas que sólo viven para escuchar lo que la estupidez contemporánea llama «la voz del amor». De este modo, amor y egoísmo están cada vez más embrollados; y aun en las parejas que escapan de esta guerra no pierde el egoísmo sus derechos: el amor hace nacer en ellas una especie de suficiencia eufórica, que no es sino un egoísmo doble tan engañoso y vano como el egoísmo individual. De este modo, los cónyuges no llegan a conocerse realmente: aman un fantasma que crean a imagen de su deseo; o, en todo caso, avanzan hacia una simbiosis de egoísmos, hacia un compromiso artificial entre dos almas que han llegado a ser extrañas y cerradas la una para la otra. A esta entronización del deseo personal y egoísta se suma una ruptura entre sexualidad y matrimonio, entre sexualidad y procreación, e incluso entre sexualidad y amor.
Thibon considera que un matrimonio verdadero debe descansar sobre cuatro pilares: pasión, amistad, sacrificio y oración, Pasión, pues no podemos concebir el matrimonio sin una atracción sexual recíproca coronada por el espíritu, que nos exige adaptarnos a los gustos y necesidades sexuales del otro, que son muy distintos en la mujer y en el hombre. Sin embargo, para que la vida de los esposos sea plena, es necesaria una comunión mucho más honda que no se logra con la mera pasión: debe existir entre ellos una amistad que les enseñe a amar y respetar al otro, que los incite a penetrar en el alma del otro, corrigiendy y dominando la tensión inherente al dualismo sexual, que ls llene de un hambre nunca colmada de conocerse mejor el un, al otro, y de conocer juntos el incesante mundo.
Pero un amor sólo es grande y duradero en la medida e que lo nutren las decepciones y dolores sembrados sobre sy camino. El amor, para ser de veras grande y duradero, necesita también nutrirse con el sacrificio. No hay amor duradero sín sacrificio mutuo, sin esfuerzo para superar las decepciones, sin paciencia para soportar las miserias e imperfecciones del otro Y, por último, concluye Thibon, el amor tiene que conjugar y amalgamarse con el amor eterno: quien ama de verdad acoge al ser amado no como un dios, sino como un don de Dios no lo confunde nunca con Dios, pero no lo separa nunca de Dios. Como escribía Dante, al referirse a Beatriz: «Ella miraba a lo alto y yo la miraba a ella». Y Víctor Hugo definía así ha experiencia del amor: «Sentir cómo el ser sagrado se estremece en el ser querido».
Sólo así los esposos pueden conservar eternamente alma de novios. Y es que —concluye “Thibon para amar a un ser lleno de imperfecciones (¡pues así somos todos y cada uno de nosotros!), es preciso amarlo más allá de esas imperfecciones, amarlo como «mensajero» de una plenitud que le sobrepasa.
Etiquetas: Pamplona, sexología, Teologia del Cuerpo, Terapia de Pareja